LA ACUSACIÓN al ministro Harald Beyer debiera ser causa de preocupación para todos los ciudadanos de la República. Y esto no es por sus aspectos legales -los abogados discutirán sobre el tema ad infinitum-, sino por lo que el episodio dice sobre los políticos nacionales y, especialmente, sobre los políticos de la Concertación. El problema es que durante toda esta polémica nadie –o prácticamente nadie- se ha dado el trabajo de analizar el porqué de la mala calidad de la educación superior en Chile. La idea predominante -y fundamentalmente errada- es que nuestra mediocridad tiene que ver con dos dicotomías: educación pública versus educación privada, y educación con fines de lucro versus educación sin fines de lucro. La falsedad de este planteamiento es evidente cuando uno se da cuenta de que todas nuestras universidades son bastante malas: las privadas y las públicas, las de Santiago y las de provincias, las manejadas por movimientos religiosos y las de carácter laico, las con fines de lucro y las que no lo tienen.
Claro, hay excepciones -algunas escuelas de calidad, ciertos programas competitivos, varios institutos de excelencia-, pero de acuerdo con los rankings internacionales (incluyendo el del Times de Londres, que es el más respetado), cuando es tomada como un todo la calidad de nuestra educación superior es peor que mediocre. Sólo una de nuestras casas de estudio está entre las 400 mejores del mundo, en la posición 376. Esa es nuestra triste realidad: un sistema universitario que alguna vez fue el orgullo de la nación se ha ido quedando irremediablemente atrás. Al contrario de lo que algunos puedan pensar estos pobres resultados no se deben a que seamos un país pequeño y alejado de los grandes centros de conocimiento. Como he dicho en otras ocasiones, Nueva Zelandia es una nación mucho más distante y pequeña (tiene tan sólo cuatro millones de habitantes) y sin embargo, seis de sus instituciones de educación superior están entre las mejores del mundo.
La pobre calidad de nuestras universidades nada tiene que ver ni con el tamaño ni con la geografía; son malas porque están basadas en un sistema anticuado y protegido; un sistema con escasa competencia y reacio a innovar; un sistema que se ha quedado pegado en el siglo XX, que fomenta carreras excesivamente largas y que protege a las universidades tradicionales en desmedro de aquellas con intenciones de modernizar sus programas y currículos. Lo peor -lo más triste, en realidad- es que cuando un ministro de Educación se anima a ponerle el cascabel al gato y hacer algo por la calidad, es acusado constitucionalmente.
Educación y tecnología
Entré a la universidad hace más de 35 años y tuve el privilegio de estudiar en las que, en esos momentos, eran dos de las mejores universidades de la región: la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Tuve maestros influyentes y dedicados -¡cómo olvidar las clases con Patricio Meller!- y compañeros inteligentísimos con quienes forjé amistades de toda una vida. Durante cinco años leí a los economistas clásicos -David Ricardo, Adam Smith y Carlos Marx (leí a este último guiado por la mítica Marta Harnecker)- deshojé los escritos de Milton Friedman, y me sumergí en las ideas de Keynes, tanto en su versión monetarista como en la propiamente keynesiana. La verdad es que fue una gran fiesta intelectual.
El problema es que hoy día un muchacho o muchacha que estudia economía sigue un programa de estudios casi idéntico al de hace cuatro décadas. Desde luego, las lecturas son diferentes, y ahora usan computadores para resolver los problemas de econometría. Pero estos son cambios menores y triviales. En lo esencial el “modelo universitario” es el mismo: la carrera dura cinco años (¿por qué?); la malla curricular es muy similar a la que yo tuve y está enfocada casi exclusivamente a la economía y sus disciplinas laterales como las matemáticas y estadísticas; los profesores se plantan delante de los alumnos para dictar clases cuasi magistrales y asignar ejercicios o tareas que los estudiantes resuelven en sus casas. Los más curiosos pueden tomar algunos cursos electivos sobre materias distintas a la economía, pero la oferta es limitada y el ámbito de lo permitido es estrecho. En 40 años no ha habido cambios sustanciales en el modelo educativo.
Y, sin embargo, durante ese mismo tiempo el mundo ha evolucionado a pasos agigantados. Cayó el muro de Berlín, Chile dejó el ensimismamiento y se abrió internacionalmente, y los BRICs hicieron su aparición triunfal en el escenario mundial. Pero más importante que todo lo anterior es que en los últimos 30 años ha habido una revolución tecnológica sin precedentes. Desde los tempranos 1980 la capacidad computacional se duplica cada doce meses -esta es la llamada ley de Moore. Las computadoras son hoy día 43 millones de veces más rápidas que en 1985. Además, son cada vez más “inteligentes” y pueden resolver problemas crecientemente difíciles que requieren raciocinios complejos y estratégicos. En 1997 sucedió algo que, hasta ese momento, era impensable: una máquina (Deep Blue de IBM) derrotó al campeón mundial de ajedrez. Desde entonces las computadoras han ganado todas las partidas.
Todo mal
La idea predominante -y fundamentalmente errada- es que nuestra mediocridad tiene que ver con dos dicotomías: educación pública versus educación privada, y educación con fines de lucro versus educación sin fines de lucro. La falsedad de este planteamiento es evidente cuando uno se da cuenta de que todas nuestras universidades son bastante malas: las privadas y las públicas, las de Santiago y las de provincias, las manejadas por movimientos religiosos y las de carácter laico, las con fines de lucro y las que no lo tienen.
El mundo al revés
Una pregunta esencial que debe enfrentar Chile -aunque, desde luego, no es la única- es cómo integrar esta revolución tecnológica al sistema educativo. Durante algún tiempo la idea dominante fue que el internet podía ser usado para impartir clases en forma masiva; los mejores profesores podían llegar a todos los rincones del mundo y los estudiantes podían seguirlos a su propio ritmo.
Esta idea se hizo realidad hace un par de años cuando 40 mil estudiantes se matricularon en un curso sobre inteligencia artificial impartido por la universidad de Stanford.
Pero los expertos pronto se dieron cuenta de que las clases masivas y en línea eran sólo la punta del iceberg. Una verdadera revolución educativa requería ir mucho más allá; requería cuestionar las ideas recibidas y atreverse a innovar de verdad. Esto es, por ejemplo, lo que ha hecho la Khan Academy en California, donde se ha puesto todo “patas para arriba”. Las tareas se hacen en la escuela y las lecciones ocurren en la casa. Efectivamente, los estudiantes miran los videos a su propio ritmo –algunos se toman largos recreos para jugar al fútbol o mirar TV-y los ejercicios se resuelven en pequeños grupos en el colegio. Ahí, asesorados por los profesores, los estudiantes discuten los problemas que han enfrentado, las dificultades que los asaltan, y las soluciones que han discurrido.
Recientemente, David Brooks, el celebrado comentarista del New York Times, escribió una serie de artículos sobre las universidades del futuro .El más reciente, publicado hace tan sólo unos días, se titula “La universidad práctica”. En él Brooks argumenta que es necesario distinguir entre dos tipos de conocimiento: el “conocimiento tecnológico”, asociado a fórmulas, artículos en los textos legales, ecuaciones, reglas y reglamentos y el “conocimiento práctico”, conocimiento que no está relacionado con el “qué hacer”, sino que con el “cómo hacerlo”. Mientras el conocimiento tecnológico es como una receta que uno puede leer en el internet, el conocimiento práctico es ese toque mágico, ese “no sé qué” que el chef memorable le agrega a la receta de marras.
Hasta hace muy poco las universidades enseñaban ambos tipos de conocimientos. Pero eso no será posible en el futuro. Los estudiantes podrán –como, de hecho, ya lo están haciendo- obtener instrucción tecnológica a través del internet.
La labor de las grandes universidades del mañana empezará cuando los estudiantes ya hayan tomado decenas de cursos técnicos a través de You Tube o de otros canales similares. En ese momento habrá que empaparlos de conocimiento práctico, de esa sabiduría difícil de describir, de ese saber pensar en forma crítica, saber resolver problemas, comunicar ideas y ser persuasivo; en ese momento habrá que transmitirles esa elusiva capacidad de construir un informe y destilar su esencia.
¿Cómo lo harán? ¿Cómo se impartirá exitosamente este conocimiento práctico? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Brooks habla de seminarios pequeños, de grupos de discusión que serán filmados y luego disecados por los propios participantes. Yo agregaría “chat rooms” internacionales, debates al más puro estilo ateniense, viajes, lecturas iconoclastas, y narrativas que persuadan a “los otros”.
Lo que sí sabemos son tres cosas: las universidades basadas en los principios de la primera mitad del siglo 20 -vale decir, la mayoría de las universidades chilenas- no sobrevivirán. Nadie va a pagar colegiatura por recibir una mala versión de lo que está disponible en el internet sin costo alguno. Lo segundo es que la formación del futuro será necesariamente interdisciplinaria.
Las humanidades serán enseñadas junto con las ciencias y éstas con la literatura y las artes. Finalmente, sabemos que las carreras serán cortas y que los individuos volverán repetidamente a las aulas.
Es esencial que la discusión nacional se enfoque en estos temas, que reconozcamos de una vez que nuestra crisis educacional es generalizada, y que su solución va mucho más allá del tema del “lucro”. Si no lo hacemos, nuestras universidades van a seguir quedándose atrás, frustrando nuestras aspiraciones de prosperidad y justicia social.
En el debate político sobre el caso Beyer se ha hecho casi todo mal. Es tiempo de que prime la sensatez y se revierta esa tendencia; es tiempo de seguir el liderazgo de personas como Patricio Meller y Mario Waissbluth, quienes han dedicado una vida al tema de la innovación universitaria. Y, claro, también es tiempo de seguir el ejemplo de Harald Beyer
Lo peor es que cuando un ministro se anima a ponerle el cascabel al gato y a hacer algo por la calidad, es acusado constitucionalmente.
De acuerdo con los rankings internacionales, cuando es tomada como un todo la calidad de nuestra educación superior es peor que mediocre.
En el debate político sobre el caso Beyer se ha hecho casi todo mal. Es tiempo de que prime la sensatez y se revierta esa tendencia



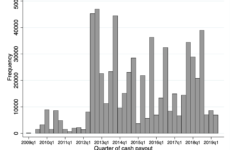
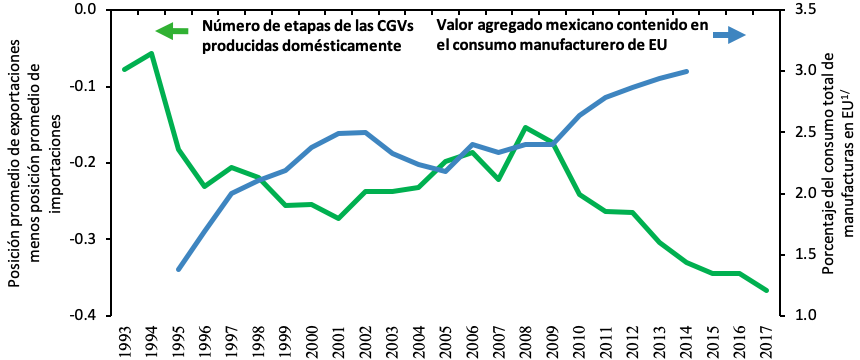


















Portafolio Global http://t.co/2JLowrUp2u
¿Como debería ser la educación universitaria del SXXI? por Sebastián Edwards @focoeconomico http://t.co/iz3xSYIfgY
La educación universitaria del SXXI http://t.co/wYl1RJnzpT
Sebastian Edwards. Portafolio Global http://t.co/2JLowrUp2u
«@FocoEconomico: Sebastian Edwards. Portafolio Global http://t.co/SnwTWDP7Wc» muy bueno!
Sebastian Edwards. La Universidad del Futuro http://t.co/2JLowrUp2u