Este artículo es parte de un trabajo extenso que irá siendo publicado en notas semanales
Supongamos por un instante que estuviéramos en 1910, año del centenario de nuestra independencia, celebrando un progreso precoz con tasas anuales de crecimiento económico cercanas al 8% y un ingreso per cápita que se ubicaba entre los seis más altos del mundo. No es difícil imaginar un ambiente de optimismo desbordante acerca del futuro económico de nuestra Nación. Esta percepción era, incluso, compartida por avezados analistas de la economía mundial: diplomáticos, el semanario The Economist y numerosas instituciones financieras extranjeras aseguraban que la Argentina tendría una dinámica económica y social semejante a la nueva potencia del Norte, los Estados Unidos de Norteamérica. Muy altas fueron las expectativas sobre “un país condenado al éxito” que, vaticinaban, muy rápidamente ingresaría al club de las naciones desarrolladas.
La decisión tomada en 1914 por el First Bank of Boston y del City of New York Bank de abrir sus primeras sucursales internacionales en la ciudad de Buenos Aires también preanunciaban una idea de inevitabilidad en el avance del progreso argentino. Una situación que había sido financiada en parte gracias al importante flujo de inversiones y capitales extranjeros. En esto también la Argentina tendría una posición de excepción; algunas estimaciones indican que hacia 1914, el capital de origen extranjero equivalía al 50% del stock de capital total. De lejos, la mayor participación relativa cuando se la compara con las demás economías importadoras de capital. Acudir al ahorro externo dada la insuficiente tasa de ahorro doméstica fue una característica recurrente para satisfacer la demanda doméstica de inversiones. Un creciente interés internacional por nuestros productos agropecuarios, una sostenida liquidez en el mercado internacional de capitales y la capacidad de atracción de nuevos inmigrantes para morigerar la escasez de mano de obra se constituyeron en los pilares imprescindibles de un modelo económico abierto, competitivo y dinámico. Y, como suele suceder en toda economía y sociedad que experimentan una bonanza prolongada, aquellos pilares parecían inmutables.
Fueron pocos los que alertaron sobre eventuales fisuras en el sendero de crecimiento. Uno de ellos fue José María Rosa, ministro de Economía de Julio A. Roca, que en 1910 sostuvo: “Nada es más difícil de gobernar…que la prosperidad. Un desarrollo rápido y extraordinario de riqueza es una de las mayores pruebas a que la providencia somete a la cordura y el buen sentido de un pueblo. Nos encontramos en este caso: el desarrollo del país, durante los últimos seis años, ha sido extraordinariamente febril y sorprendente. Ha llegado el momento de contener nuestros excesos, de adoptar una política financiera de recogimiento, de prudencia y de economía. Estamos a tiempo, y creo que la acción de los poderes públicos será muy eficiente sobre la economía nacional y las finanzas…Moderación hay que predicar y aplicar, y especialmente a los gastos públicos…” (Gallo y della Paolera; 2003).
Lamentablemente esta observación fue premonitoria. En nuestro Bicentenario, una retrospectiva secular sobre la evolución económica nos podría llevar fácilmente a la desesperanza si se extrapolara la performance del último medio siglo. Las expectativas de nuestros antepasados se frustraron y por mucho. Tómese como ejemplo la evolución del ingreso nacional por persona: entre 1913 y 1990 el ingreso per cápita creció solo a una tasa anual promedio del 0.7%, la peor performance en una muestra de más de 20 países que incluye a naciones desarrolladas y grandes economías emergentes (Miguez, 2005).
Otra marca inconfundible ha sido la presencia, a partir de 1940, de altas y volátiles tasas de inflación que se agudizaron en 1975, ocasionando violentas marchas y contramarchas en los regímenes monetarios, cambiarios, financieros y fiscales; ciertamente, esto no hizo más que empeorar la situación de la economía argentina. Esta evolución “excepcionalmente” decepcionante ha sido un foco preferido de análisis para un sinnúmero de economistas, historiadores económicos y politólogos que han intentado distintas aproximaciones e hipótesis para tratar de entender el fenómeno de una Nación bloqueada.
Una matriz político-institucional que bloquea el desarrollo económico
La primera hipótesis de naturaleza institucional sostiene que la madre de los problemas que bloquean el desarrollo económico de la Argentina es la influencia determinante de una matriz institucional federal y política que genera incentivos económicos perversos. La opinión generalizada de politólogos especialistas en el tema identifica al federalismo como el sistema más adecuado para promover un desarrollo económico equilibrado e inclusivo. Sin embargo, en el caso argentino se gestó un sistema federal que priorizó los incentivos políticos, en especial -como dicen Ardanaz, Leiras y Tommasi (2013)- los de los políticos profesionales. La esfera política sub-nacional, las provincias y ahora también los municipios inciden de manera decisiva en el diseño de las políticas públicas nacionales o de Estado, pero esta acción se da en un contexto de arreglos fiscales perversos que impiden la acción colectiva en pos de una agenda de desarrollo coherente y sistémica.
Basta observar la relación simbiótica y directa que se establece entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo de turno, que siempre desemboca en una transacción de apoyo incondicional de las políticas del poder central a cambio de mayores transferencias fiscales discrecionales hacia las provincias. En esta dinámica el Poder Legislativo juega un rol secundario, quedando subsumido a la colusión del Poder Ejecutivo con los líderes provinciales. Nuestra experiencia democrática reciente nos muestra que los representantes de la primera mayoría en ambas Cámaras son meros delegados de los oficialismos provinciales, lo que refuerza una dinámica de incentivos perversa. La evidencia empírica muestra que cuanto más dominante es el Ejecutivo provincial, y cuanto más alineados se tenga a los representantes en el Legislativo, mayores serán las transferencias fiscales per cápita a la provincia que garantice este esquema de poder centralizado.
La Reforma Constitucional de 1994 no hizo más que reforzar este “populismo democrático”, sancionando el fenómeno de la sobre-representación en el Legislativo de las provincias con menor peso económico y demográfico. En la Constitución de 1853 se establecía que el número de diputados debía ser proporcional al número de habitantes por provincia, pero la Reforma modificó este esquema de representación sancionando un mínimo de cinco diputados por provincia, lo que implica un desequilibrio de fuerzas que distorsiona de manera ineficiente e inequitativa la distribución de los recursos y de los gastos públicos.
Las provincias financian solo un tercio del gasto con sus recursos; el resto proviene de los ingresos por la Ley de Coparticipación. En algunas de las provincias la dependencia de estas transferencias llega al 80 por ciento, es que decir que el oficialismo en estos distritos goza de una gran ventaja: gasta pero no recauda. La connivencia de los oficialismos provinciales con la autoridad central se ha agudizado en estos años con la apropiación por parte del gobierno nacional de recursos fiscales adicionales no coparticipables, los que son luego asignados de manera preferencial y discrecional a las provincias que se caracterizan por tener clanes y dinastías políticas que limitan la competencia perpetuándose en el poder.
El resultado de esta dinámica federal y política genera y perenniza una Argentina dual: unas pocas provincias en donde se ejerce una democracia real con alternancia en el poder y el respeto de la ley; muchas otras con un Ejecutivo dominante que socava la independencia judicial y las capacidades tecnocráticas de su aparato estatal, desembocando en una lógica de corrupción y clientelismo rentístico. En estas últimas se experimenta un desarrollo económico débil y desigual. Esta realidad no solo perdura sino que está subsidiada por las transferencias intergubernamentales de todo tipo. Es por esto que los representantes de las elites provinciales tienen el mandato de maximizar las transferencias a sus respectivas provincias y no albergan ningún tipo de incentivo para apoyar agendas de desarrollo de largo plazo que necesitan de un cambio institucional radical. En definitiva, la actual matriz institucional parece ser un obstáculo importante para lograr un sendero de desarrollo económico sostenido. La supervivencia de un populismo autocrático se apoya en la anomia de una sociedad estática e inequitativa.


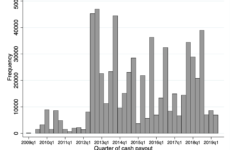
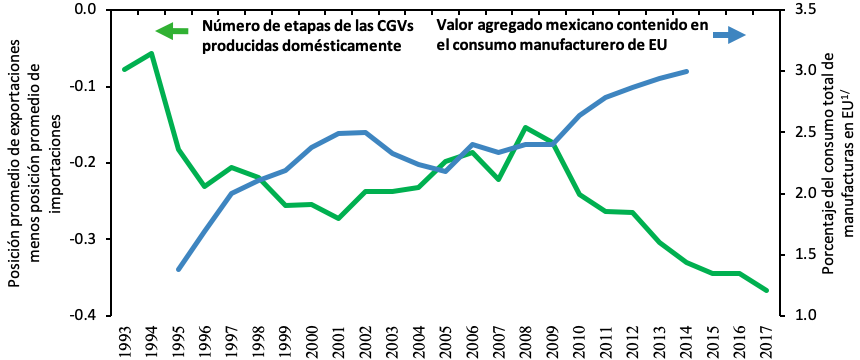


















desde la ignorancia pregunto
¿Como se soluciona? tengo entendido que para cambiar la coparticipación hace falta que todas las provincias estén de acuerdo..¿Como se puede pretender que esas elites feudales acepten perder esos recursos y por lo tanto el poder?
Sr Gerardo espero en la segunda parte la participación de los privados, dueños en varios casos del poder político provincial.
Prof Gerardo,podria inculir las referencias Bibliograficas, Gracias
[…] es la última parte de un trabajo extenso que ha sido publicado en notas semanales (leer primera y segunda […]