Como todos los eneros, las postulaciones a las universidades han irrumpido en las vidas de miles de familias. Son días de felicidad y decepción, de dudas y temores, de anticipación e inseguridad. Muchachos y muchachas de 18 años tienen que tomar decisiones que, en principio, los afectarán por el resto de sus vidas.
Estudiar en la universidad es terriblemente caro. En la Universidad de Chile, Odontología cuesta $ 4,6 millones por año; Arquitectura, $ 3,7 millones; Pedagogía en Matemáticas, los mismos $ 3,7 millones, y Licenciatura en Filosofía, $ 2,2 millones. Las universidades privadas son aún más caras. Por ejemplo, Ingeniería Comercial tiene un arancel de $ 5,1 millones en la Universidad Adolfo Ibáñez, casi un millón de pesos por encima de lo que cuesta en la emblemática universidad estatal.
Claro, hay algunas becas y abundantes créditos –este gobierno se ha empeñado como ninguno en ampliar el financiamiento-, pero así y todo para la inmensa mayoría de las familias estudiar en la universidad significa un sacrificio enorme.
¿Universidades caras e inaccesibles?
Chile tiene un ingreso per cápita de 17 mil dólares. Para un estudiante que elige, digamos, Ingeniería Civil, el arancel anual en la Universidad de Chile representa un 54% del ingreso nacional por habitante. Para quien se matricula en la misma carrera en la Universidad Adolfo Ibáñez, el costo es equivalente al 60% de este ingreso per cápita.
En EEUU el PIB por persona se empina a los 48 mil dólares por año, y estudiar en una buena universidad estatal –digamos en Berkeley o en mi propia UCLA– tiene un costo de 11 mil dólares para los residentes de ese estado (California en este caso) y 34 mil dólares para los postulantes de otros estados. Las universidades privadas, como en Chile, son más caras. Por ejemplo, matricularse en Stanford cuesta 41 mil dólares por año; en Harvard, 37 mil dólares, y en la Universidad de Chicago, 42 mil dólares por año. Esto es, el costo de estudiar en una excelente universidad privada en EEUU es equivalente, en promedio, al 83% del PIB per cápita del país. Matricularse en una buenísima universidad pública fluctúa entre el 23% y 71% del ingreso per cápita nacional.
Vale decir, el arancel anual de una universidad en EEUU es bastante mayor –medido como porcentaje del ingreso per cápita- que en Chile. Si el costo fuera el mismo, en términos del ingreso nacional, el arancel de una universidad privada en Chile sería de 6,6 millones por año. Ante estas cifras, más de alguien podría decir que la situación en nuestro país no es tan mala, que los costos son razonables, y que con las medidas anunciadas por el gobierno –la creación de un ente fiscalizador, un sistema de acreditación serio y mayores recursos para becas y créditos- las cosas debieran marchar bien.
Sin embargo, esta es una ilusión. Hay a lo menos dos diferencias importantísimas entre los casos de Chile y los EEUU. Y ambas diferencias ilustran deficiencias serias y de fondo en nuestro sistema universitario.
La primera diferencia es que en los Estados Unidos los aranceles mencionados sólo son pagados por un número pequeño de estudiantes provenientes de familias de altos ingresos. La mayoría de los alumnos reciben descuentos sustanciales de parte de las propias universidades.
Consideremos, por ejemplo, el caso de una familia con un ingreso anual de 50 mil dólares por año –lo que es equivalente al ingreso per cápita del país-, cuya hija ha sido aceptada en distintas universidades. ¿Qué porcentaje del arancel oficial tendrá que pagar? En Harvard, tan sólo un 8% -sí señor, usted leyó bien: la universidad le cobra a una familia de bajos recursos menos del 10% del costo oficial de la colegiatura. Para esta familia el costo en Stanford es del 8,6% del arancel, y en Yale es del 8%. Estos precios son para cualquier estudiante aceptado, proveniente de ese nivel socioeconómico. No se trata de becas; se trata de descuentos que benefician a los más pobres.
A medida que el ingreso familiar sube, la universidad cobra más. Para una familia con 100 mil dólares de ingreso anual, el costo de matricularse en Harvard es del 27% del arancel oficial; en Stanford, la Universidad de Chicago y Yale el porcentaje es similar. Cuando el ingreso se empina a los 200 mil dólares, los costos efectivos se acercan a los publicitados y descritos más arriba.
Además de esta ayuda proveniente de las propias universidades, los estudiantes de escasos recursos tienen acceso a créditos subsidiados y a otras fuentes de financiamiento.
Las casas de estudios superiores en los EEUU ofrecen estos descuentos sustanciales porque quieren que sus instituciones tengan estudiantes diversos; sus directivos están convencidos de que la pluralidad social, étnica y económica tiene un enorme valor educativo. Compartir con “el otro” –ya sea éste un muchacho de otra raza, otro nivel social, otra región u otra nacionalidad– enriquece la experiencia universitaria y prepara mejor a los alumnos para enfrentar la vida con éxito.
Pero esto no es lo único que distingue a los EEUU. Otra característica esencial del sistema es que en todas estas universidades la formación de pregrado tiene como base un amplio programa común, enfocado a plantear cuestiones metodológicas, aprender a escribir y razonar, tener nociones elementales de estadísticas y ciencias, de literatura y filosofía política –un graduado de cualquier carrera sabe la diferencia entre Hobbes y Locke-, y solucionar problemas en forma rápida y eficiente. Una de las grandes ventajas de este sistema es que, prácticamente, no hay deserciones después del primer año. Mientras toman ramos del ciclo común, los estudiantes exploran distintas disciplinas, y si cambian de opinión, las asignaturas cursadas siguen siendo válidas para su graduación. Las especializaciones sólo se producen en los últimos dos años (de un total de cuatro), y tienen como objetivo familiarizar a los estudiantes con una carrera, pero no busca transformarlos en súper especialistas. Los graduados de estas universidades se emplean en distintas áreas, y luego de unos años, y si así lo desean, vuelven a la universidad para obtener un posgrado. Es en ese momento cuando se produce la verdadera especialización.
En Chile, las universidades, en contraste, siguen un modelo del siglo XIX. Forman especialistas a una temprana edad, individuos que se encasillan rápidamente, y que si descubren que han errado su vocación, tienen que abandonar la carrera a poco andar, sin poder traspasar los créditos a otra disciplina. De hecho, en nuestro país la deserción después del primer año es enorme –en algunas carreras y universidades excedeel 40%-, y se traduce en un enorme costo, tanto para las familias como para la sociedad.
La mediocridad de las universidades chilenas se refleja en una serie de estudios y rankings. De acuerdo con el Times de Londres, sólo una casa de estudios chilena –la Pontificia Universidad Católica– está entre las mejores 400 del mundo, en el lugar 375. Compárese esto con Nueva Zelandia, un país mucho más pequeño que Chile, igualmente lejano, y también productor y exportador de commodities: cinco de sus universidades se encuentran entre las 400 más prestigiosas del mundo entero.
El rol del Estado en la reforma universitaria
Todas las medidas sugeridas por el gobierno en torno al problema universitario son sensatas y útiles.
Pero son insuficientes.
Tan sólo arañan la superficie del problema. La pobre calidad de nuestras universidades no se va a resolver ni con superintendencias ni con un nuevo sistema de acreditación; tampoco con más recursos usados a tontas y a locas.
La enseñanza universitaria chilena necesita una verdadera revolución. Es necesario replantearse todo, cambiar de esquema, acortar las carreras, crear un sistema modular que responda a las necesidades del siglo 21, moverse de la especialización a la generalidad, y entender que la educación universitaria dura toda la vida.
Todo lo anterior sólo se puede hacer si el Estado toma un activo rol de coordinador. Si las autoridades son simples observadoras o tan sólo crean reglas generales –o burocracias con nombres rimbombantes-, esta revolución nunca se llevará a cabo.
La razón de lo anterior es simple. Un cambio de esta naturaleza tiene que ser hecho por varias instituciones a la vez; tiene que ser impulsado por las casas de estudios más prestigiosas. Sólo esto le dará credibilidad al nuevo sistema, y los empleadores contratarán a los nuevos graduados de estas carreras más generales y más cortas. Eso es precisamente lo que sucedió en los EEUU a principios del siglo 20, cuando las llamadas universidades de la Ivy League –Harvard, Princeton, Yale, Cornell y otras- decidieron que todas sus carreras de posgrado –medicina y leyes, incluidas– requerirían un pregrado general.
El ministro Harald Beyer –un hombre eficiente y visionario- debiera convocar una gran Comisión Nacional de Reforma Universitaria. Los comisionados debieran representar a las principales casas de estudio y elaborar, en un plazo de no más de un año, un plan de reforma que nos lleve al siglo 21. Las universidades participantes en esta comisión debieran comprometerse a poner en marcha, en forma simultánea, este plan en un plazo no mayor a tres años después de terminado el estudio. El gobierno, por su parte, debiera proporcionar incentivos financieros a aquellas casas de estudios que se sumen a este gran esfuerzo modernizador.
Sólo si se hace un esfuerzo mayor lograremos tener un sistema universitario de primer nivel. Lograrlo es esencial si queremos jugar en la división de honor. Ahora que tantas familias tienen sus ojos en el tema universitario, es el momento de plantearlo.


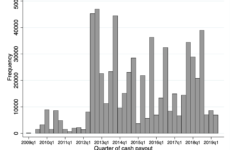
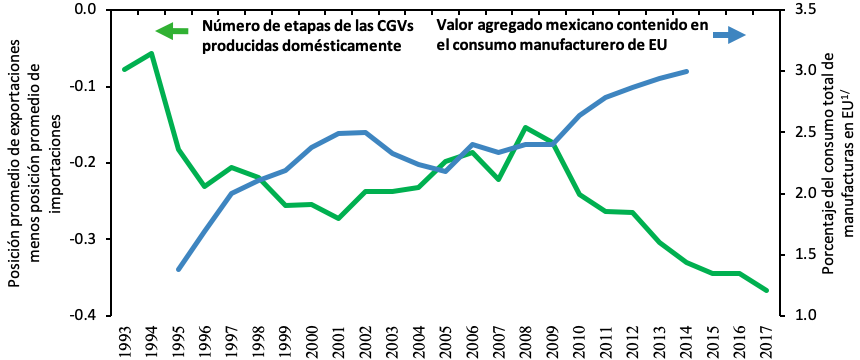

















Realmente penoso es el caso de nuestro país en materia de educación. La mayor cantidad de recursos no es la solución al problema. Me parece que este país, y este gobierno- al igual que los anteriores- se han dedicado a inyectar y destinar mayor cantidad de dinero (lo que representa un esfuerzo del país, y no de ellos) tratando de solucionar los problemas existentes en la sociedad. El resultado, volvemos a lo mismo, pero con un país mas endeudado y botando recursos a la basura. Me parece que ya es hora que los políticos, dirigentes, autoridades, se dediquen ademas de a distribuir el dinero para cada área, se comprometan verdaderamente con una mejora en la educación (que es el tema particular de esta columna), atacando el problema de fondo, quitando a profesores incompetentes (dándoles oportunidad de actualizarse y así puedan volver a trabajar), acortando la duración de las carreras, y por sobre todo, premiando el mérito. Es tiempo de crear una sociedad de meritocracia, en que el esfuerzo y perseverancia de los jóvenes sea premiado, en el Chile de hoy, poco – y nada- sirve esforzarse, dejemos esa sociedad dominada por el pituto, ya que muchas veces están al mando personas que realmente no están capacitadas para estarlo, y convirtamos esta sociedad chilena, en un ejemplo (real) de esfuerzo y pasión por nuestros sueños y deseos.
Los costos educativos en los EEUU, medidos desde 1985, han crecido 5 veces más que la inflación general. El nivel de endeudamiento de los estudiantes es altísimo y la proporción de defaults no es despreciable. Además, con la irrupción de las clases online nadie sabe lo que va a ocurrir con el sistema. Es algo a tener en cuenta a la hora de encarar reformas en la educación lationamericana.
Hay otras dos características del sistema americano, una mala y otra buena, con importantes lecciones para los latinoamericanos y los economistas en general. La primera es que los salarios de los profesores se deciden en negociaciones individuales con la universidad. Uno esperaría que la magia del mercado llevara a una escala salarial mucho más eficiente, que premiara a quienes contribuyen en mayor proporción tanto en la enseñanza como en la investigación. Pero esto no es así. Las distorsiones son enormes, arbitrarias hasta donde uno puede ver, y desmoralizantes para los que por un motivo u otro son penalizados por el sistema. Un sistema rígido basado solamente en la antigüedad produciría mejores resultados en todos los casos que yo conozco personalmente.
La segunda es que el “inbreeding”, que constituye un problema serio en las universidades latinoamericans y hasta europeas (caso España) es un problema casi inexistente en las universidades americanas. La probabilidad de que una universidad contrate a uno de sus doctorandos como profesor es pequeña, y la probabilidad de que eso ocurra sin ninguna “parada intermedia” en otra institución es casi cero. Es posible que la cultura y la economía en general contribuya a este resultado, porque saltar de trabajo en trabajo es de lo más común en los EEUU, y en un barrio de clase media no es raro que los residentes hayan cambiado totalmente en 15 años. Pero me pregunto si una condición necesaria para eliminar el inbreeding no es tener una masa crítica de universidades inalcanzable para los países latinoamericanos. Esto es, no 5 o 10 centros de excelencia, sino 500 o 1000. Quizá aquí habría que pensar en un sistema latinoamericano de universidades, hacer lo que están haciendo los europeos a nivel de nuestros países.
Finalmente, coincido con el autor en que el sistema americano de cuatro años de estudios generales es muy superior al que rige en América Latina. Pero para que el sistema sea efectivo se requiere una enorme flexibilidad y muchas oportunidades en el mercado laboral, que les permita a los estudiantes probarse en la vida real y descubrir sus verdaderos talentos y gustos. Es interesante ver que en las ceremonias de fin de curso, los presidentes de las universidades de EEUU suelen pedir que se pongan de pie los que trabajan y estudian, y allí se ve que ese grupo constituye una amplia mayoría de los estudiantes. Por eso soy un poco escéptico respecto a un cambio protagonizado por las universidades solamente. Creo que tenemos que involucrar a las empresas, para que adopten una cultura de ofrecer oportunidades laborales flexibles a los estudiantes, y a los sindicatos, para evitar que en nombre de los derechos laborales se destruyan oportunidades.
Les cuento un acaso: Argentina.
En Argentina la educación universitaria es nominalmente «gratuita» pero hay que soportar infinidad de protestas «gremiales» de los profesores y a la militancia «trotskysta» juvenil.
Por supuesto, una vez recibidos los «profesionales2 tendrán que conformarse con salarios inferiores a los de un camionero o portero de edificio (sin exagerar).
Tengan cuidado con lo que deseeen… puede convertirse en relidad.