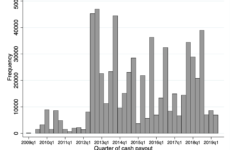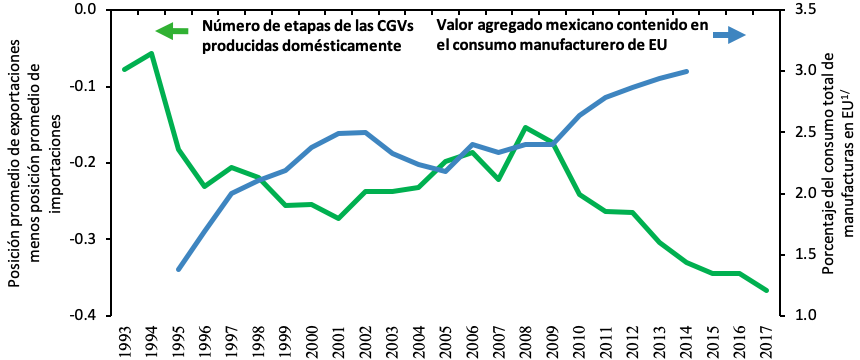Publicado por La Segunda, 10 de diciembre de 2012
Tras la considerable tasa de abstención que se observó en la última elección municipal, buena parte del mundo político ha lamentado lo que parece ser la consagración de una era de desafección. Es inútil interrogarse acerca de lo genuino del lamento: después de todo, las elecciones se ganan o se pierden independientemente del número de personas que sufragaron.
Teniendo a la vista los “números” de la elección municipal, el Gobierno y, tras él, los partidos, han reaccionado invocando una agenda corta de reformas, con el fin de paliar el déficit democrático: desde la eventual incorporación del voto anticipado hasta la implementación de campañas de promoción del valor del sufragio. Qué duda cabe: esta agenda es insuficiente porque no se propone abordar frontalmente las raíces del problema, esto es aquellas que generan comportamientos pasivos, abstencionistas u hostiles con la política establecida.
La centroizquierda opositora ha ingresado al ruedo del debate público promoviendo una agenda progresista de reformas políticas, cuyo denominador común es horizontalizar —hasta cierto punto— la relación de representación. ¿De qué modo? Mediante mecanismos y procedimientos de democracia directa y semidirecta que —según se nos dice— desafían la racionalidad de la democracia representativa. Es en este esquema que se deben entender reformas tales como la iniciativa popular de ley, la revocatoria del mandato o los plebiscitos de referéndum popular. ¿Son estos mecanismos suficientes para revertir la desafección, el desinterés y la apatía política? La respuesta es no, en donde la pregunta esencial es por qué.
Porque en estos mecanismos lo que prevalece es una excesiva simplificación de lo que se encuentra en juego (votar a favor o en contra de un proyecto de ley o de una materia de interés público, o de la continuidad del mandato de una autoridad), mediante una arquitectura dicotómica de la oferta y de la demanda política. Si bien esta simplificación de la controversia es hasta cierto punto elogiable (al reducir al mínimo el “ruido” que rodea las preferencias), esto deja de ser cierto si lo que se privilegia es la deliberación que debiese siempre acompañar la adopción de decisiones políticas. ¿En qué debiesen entonces consistir reformas democráticas de corte deliberativo? Dos ejemplos provenientes de la agenda política e intelectual de Bruce Ackerman debiesen servir de brújula en este confuso planeta democrático.
Una primera reforma proveniente de la agenda deliberativa consiste en instaurar lo que Ackerman llama los “dólares patrióticos”, y que bien podríamos llamarlos los “pesos de O’Higgins” con el fin de producir sentido en Chile, y cuyo uso se hace evidente durante las campañas electorales. A los chilenos se les podrá conferir el poder de hacer uso de dinero público para financiar las campañas que son de su preferencia antes de que los comicios tengan lugar. En este caso, cada chileno podría acceder a 20 mil pesos (por ejemplo) por la vía de su tarjeta de crédito o de tarjetas pre-pagadas intransferibles. Ese dinero, distribuido por igual entre los chilenos, deben ser ganados por los partidos o los candidatos antes de la elección, lo que supone persuadir, conversar, convencer, en síntesis deliberar con los ciudadanos.
Una segunda reforma, muy en línea con la anterior, consiste en promover una prensa cada vez más pluralista a través de sufragios electrónicos: los llamaremos los “votos de Carrera”. Los lectores de periódicos mediante internet harán un clic sobre un ícono cada vez que leen un artículo de prensa nacional que a sus ojos contribuyó a su comprensión de los problemas políticos. Esos votos son registrados por una agencia estatal autónoma, que es la que retribuye financieramente con dinero público a las organizaciones de prensa (en papel o electrónica) en las que se originó el artículo, de modo proporcional al número de clics que fueron registrados (por ejemplo, 10 pesos por clic). Con esta reforma, se incentiva una prensa política de calidad ante los ojos no de una agencia, sino de los ciudadanos de a pie, quienes además de ser informados, se dotan de recursos para deliberar.
Como es fácil advertir, ninguna de estas dos reformas pensables se encuentran presentes en el estado de ánimo cargado de lamento de los políticos y partidos chilenos, todos ellos embriagados por el elíxir del voto informado de un ciudadano que no exhibe virtud ni civismo desde el punto de vista del sufragio universal tal como es practicado en Chile. Pero por sobre todas las cosas, mientras no se privilegie la dimensión deliberativa de las decisiones (esas que se originan idealmente en el peso racional del mejor argumento), la democracia chilena podrá eventualmente mejorar su registro participativo sin haber avanzado un ápice en la naturaleza de las decisiones políticas.