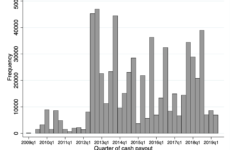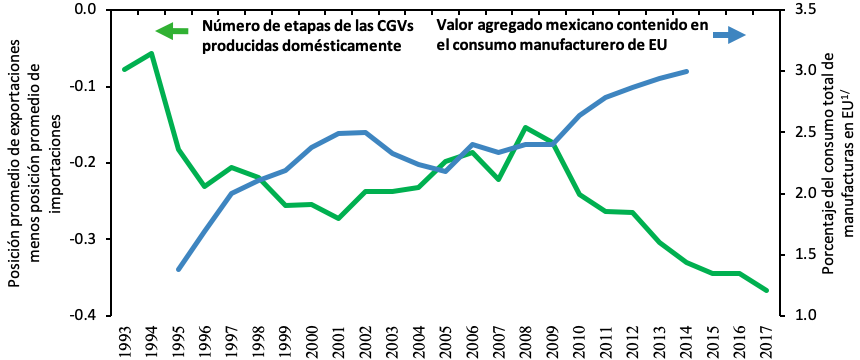En los últimos meses, Chile perdió su estrella. Y eso es alarmante.
En los últimos meses, Chile perdió su estrella. Y eso es alarmante.
Los casos Penta, SQM, Cascadas y Caval son signos de una descomposición institucional y política que no tienen parangón en nuestra historia. Claro, no todos los políticos son culpables o corruptos, pero como dice el cliché, “una manzana podrida pudre a las demás”.
Recuperar nuestra estrella y volver a brillar en el firmamento americano debiera ser un objetivo nacional. Pero no será fácil. Lo que se necesita son liderazgos firmes y visionarios, y estos son cada vez más escasos.
Lo primero es que Michelle Bachelet debe bajar a la tierra. Durante el año pasado gobernó a la distancia, desde las alturas, delegando el día a día en sus ministros claves. Pero Chile tiene un sistema presidencial, y la Jefa de Estado es también la Jefa de Gobierno. Chile necesita que la Presidenta se involucre, que hable, que se haga cargo de los problemas y que proponga soluciones. No soluciones de pacotilla, sino que grandes soluciones, como las que demanda la población. Y hablar con seriedad no es lo mismo que sonreír y posar para las cámaras.
La oposición necesita de un cambio total de liderazgos, y los partidos de la NM tienen que entender que este embrollo afecta a la República y su futuro, y que va mucho más allá de la política contingente.
Este es el momento de revivir “la política de los acuerdos”, esa práctica republicana que hace que los países sean estables y democráticos, y que les permite avanzar con decisión y en armonía.
Pero pensar que la crisis chilena tiene que ver sólo con estos escándalos es un error. El problema es mucho más profundo y afecta todos los ámbitos del quehacer nacional. Y esto me preocupa.
Desde hace un tiempo se ha producido un palpable deterioro en la convivencia nacional. Una fisura profunda en la conversación ciudadana y un quiebre del entendimiento que permitió al país transformarse en la estrella más brillante de América Latina.
También me alarma la pobreza del debate sobre el futuro del país, la falta de estudios profundos sobre los efectos de las reformas impulsadas por el gobierno, y la carencia de argumentos sólidos para respaldar algunas de estas políticas. Navegamos sin brújula en un mar poco amable, y a veces pareciera que corremos el riesgo de naufragar.
Un país estridente
Las manifestaciones del deterioro en la convivencia nacional son varias, pero quizás lo más notorio sea un nuevo ambiente de violencia. Y no estoy hablando de la inseguridad ciudadana, ni de la seguidilla de robos y atracos, ni de la destrucción a la propiedad privada durante marchas y manifestaciones. Lo más preocupante es la estridencia verbal que desde hace un tiempo se coló en la discusión sobre política; la agresividad y la descalificación que han invadido a las redes sociales y a los debates más diversos; el ambiente de intolerancia y el bullying político y social.
Lo peor es que esta estridencia se ha ido adueñando de más y más esferas de nuestra vida.
Considérese, por ejemplo, la violencia con la que hace un tiempo fue atacado el escritor Rafael Gumucio luego de sus comentarios sobre el rescate de mascotas durante el incendio de Valparaíso. El barbado escribidor fue víctima de un linchamiento público, al punto que tuvo que suspender temporalmente su cuenta de Twitter. Otro incidente de cuasiterrorismo verbal se produjo cuando Antonio Skármeta recibió el Premio Nacional de Literatura. Diarios, blogs y tuits se llenaron de ataques y burlas contra el galardonado novelista. Una extraña mezcla de envidia y talibanismo cultural. Y hace unos meses, verdaderas jaurías se lanzaron furiosas contra Andrés Velasco, condenándolo antes de que pudiera siquiera abrir la boca para dar una explicación o esbozar una defensa. Muchos de los atacantes del ex ministro se escondieron cobardemente en el anonimato que les brindan las redes sociales.
Un cierto grado de armonía social es un requisito para el progreso. Numerosos estudios han indicado que los países exitosos y prósperos se caracterizan por altos grados de confianza entre las personas; los vecinos se hablan con amabilidad, departen amigablemente y sienten solidaridad los unos por los otros. En estos países los políticos son adversarios, pero no enemigos, sostienen conversaciones cordiales y civilizadas y viven en el mundo de las ideas y no en el de la descalificación. No hay bullying, ni burlas masivas, ni ataques anónimos. Para progresar se necesita un gran acervo de “capital social”, y en esa área, en vez de avanzar, en Chile retrocedemos.
La pobreza del debate
También me preocupa la ausencia de un debate político serio. Crecientemente vivimos en un mundo de clichés, de aseveraciones inconsistentes, de verdades parciales, de falaces.
A pesar de la gravedad de las “boletas truchas” casi no hemos visto propuestas sólidas sobre cómo enfrentar el financiamiento de la política. Con la notable excepción de dos columnas -una de Eduardo Engel y otra de Alejandro Ferreiro, Cristián Larroulet, Harald Beyer y José Antonio Viera-Gallo-, sólo ha habido ideas a medio cocinar y repetición de lugares comunes. Además, los medios están repletos de personajes que atacan por atacar, que critican libros que no han leído y que repiten tonterías como si fueran revelaciones divinas.
El país está ante un momento definitorio, con un gobierno que pretende cambiar los cimientos de un sistema económico que nos ha servido bien. Pero a pesar de las aspiraciones de las autoridades, de lo ambicioso del programa de la Nueva Mayoría y del éxito legislativo del año pasado, el gobierno y sus partidarios siguen sin presentar estudios profundos sobre el impacto concreto de las reformas. Hasta ahora casi todo ha estado basado en generalidades, en manifestaciones de buena voluntad y en aseveraciones vendedoras, pero sin peso.
Los ejemplos son múltiples: la reforma tributaria fue aprobada sin que nadie en el gobierno analizara su impacto sobre la inversión y la actividad económica. Tampoco hubo estimaciones detalladas sobre los montos a recaudar -ya es evidente que recaudará menos de lo anunciado-. La reforma educacional avanzó sin que nadie estimara cuántos colegios subvencionados con copago se transformarán en particulares pagados, ni de qué modo va a mejorar la calidad -si es que mejora-, o a través de qué mecanismos se va a reducir la segregación; tampoco sabemos qué va a pasar con la educación técnica. Y el anuncio hecho hace unos días por el ministro Eyzaguirre sobre el proyecto de gratuidad de la educación superior es tristemente incompleto -sólo sabemos que empezará en el 2016 con los alumnos más vulnerables. De detalles, nada.
Otra área de preocupación es la reforma constitucional. A pocos parece interesarles la experiencia internacional. No ha habido discusiones sobre qué constituciones funcionan y cuáles no andan, cuáles logran sus objetivos y cuáles los frustran. En esta materia el único interés es sobre una cuestión formal, que ni siquiera es muy importante: ¿Se va a utilizar un mecanismo de asamblea constituyente o se recurrirá a la vía del Congreso Pleno?
Desde luego, la pobreza en el debate no es responsabilidad exclusiva del gobierno y sus partidarios. La oposición y sus seguidores son igualmente responsables. Tanto la UDI como RN han sido tímidos en denunciar las malas prácticas y los abusos; han sido incapaces de sacar la voz para defender un sistema capitalista limpio y competitivo, sin redes turbias que dispensan favores o cambian dinero por influencia política.
El show permanente de los casos Penta, Caval y otros está eclipsando este deterioro generalizado de nuestro quehacer cotidiano. Lo curioso -y alarmante a la vez- es que la mayoría de la gente no parece notar que el país ha perdido su estrella, y que estamos transitando por un camino traicionero. Vamos mal, pero no lo sabemos; aunque también es posible que sí lo sepamos y que no nos importe. Ambas cosas son graves.