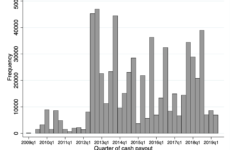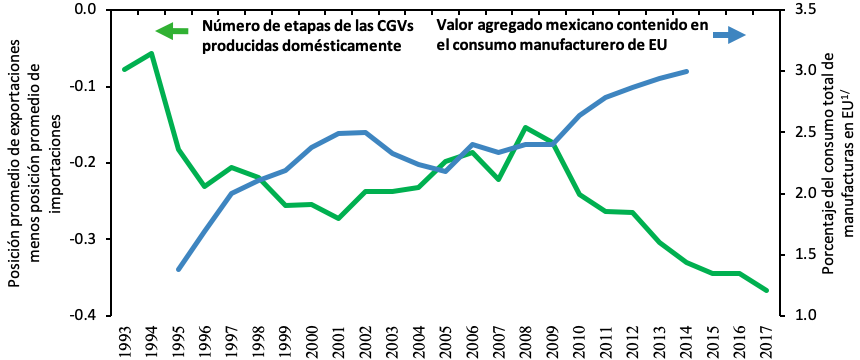Publicado por La Tercera, 7 de enero de 2012
Como nadie se ha preocupado sobre el tema de fondo, lomás probable es que cuando el conflicto se solucione, todo siga siendo, en lo sustancial, como hasta ahora: Nuestra educación superior seguirá siendo cara y mala.
Hace más de seis años -el 24 de julio de 2005 – publiqué en estas páginas una columna titulada Nuestra Crisis Universitaria. En ella decía: “La mayoría de las universidades en Chile forman súper especialistas, los que a temprana edad quedan encasillados endisciplinas rígidas, muchas veces sin opciones laborales, y con escasa productividad. Muchos de estos individuos se transforman en desempleados ilustrados, y en ciudadanos llenos de frustraciones.”
Acontinuación les pedía a los entonces candidatos a la presidencia –Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín– que le prestaran atención al tema universitario, el que, en mi opinión, se estaba transformando en un obstáculo para el desarrollo y en una bomba de tiempo.
Pero nadie se ocupó de las universidades con la seriedad requerida. Después de todo, las cifras indicaban que más y más jóvenes accedían a educación superior, y que el número de nuevas universidades se multiplicaba con rapidez. Al ojo de los políticos la estrategia universitaria chilena era todo un éxito.
Seis años después, la crisis universitaria es el tema dominante en el país. Tema que ya les ha costado el puesto a dos ministros de Educación y que ha contribuido a desprestigiar a los políticos de todos los bandos.
El conflicto estalló por una razón tan simple como predecible: los estudiantes se dieron cuenta de que la educación que estaban recibiendo era mala y cara. Las familias se endeudaban para enviar a sus hijas e hijos a la universidad, pero éstos no encontraban trabajo en su área de especialización, y cuando lo hacían, los salarios eran, en la mayoría de los casos, exiguos y apenas alcanzaban para pagar los créditos estudiantiles.
Como nadie se ha preocupado sobre el tema de fondo, lo más probable es que cuando el conflicto se solucione, todo siga siendo, en lo sustancial, como hasta ahora: Nuestra educación superior seguirá siendo cara y mala.
Hace más de seis años -el 24 de julio de 2005 – publiqué en estas páginas[i] una columna titulada Nuestra Crisis Universitaria. En ella decía: “La mayoría de las universidades en Chile forman súper especialistas, los que a temprana edad quedan encasillados en disciplinas rígidas, muchas veces sin opciones laborales, y con escasa productividad. Muchos de estos individuos se transforman en desempleados ilustrados, y en ciudadanos llenos de frustraciones.”
A continuación les pedía a los entonces candidatos a la presidencia –Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín– que le prestaran atención al tema universitario, el que, en mi opinión, se estaba transformando en un obstáculo para el desarrollo y en una bomba de tiempo.
Pero nadie se ocupó de las universidades con la seriedad requerida. Después de todo, las cifras indicaban que más y más jóvenes accedían a educación superior, y que el número de nuevas universidades se multiplicaba con rapidez. Al ojo de los políticos la estrategia universitaria chilena era todo un éxito.
Seis años después, la crisis universitaria es el tema dominante en el país. Tema que ya les ha costado el puesto a dos ministros de Educación y que ha contribuido a desprestigiar a los políticos de todos los bandos.
El conflicto estalló por una razón tan simple como predecible: los estudiantes se dieron cuenta de que la educación que estaban recibiendo era mala y cara. Las familias se endeudaban para enviar a sus hijas e hijos a la universidad, pero éstos no encontraban trabajo en su área de especialización, y cuando lo hacían, los salarios eran, en la mayoría de los casos, exiguos y apenas alcanzaban para pagar los créditos estudiantiles.
Esta situación se vio agravada por dos factores: los dueños de las universidades privadas -instituciones que, se suponía, eran sin fines de lucro- ganaban mucho dinero, y eran los bancos los que cobraban los créditos universitarios. Todo esto produjo una sensación de abuso e impunidad que terminó generando el conflicto de proporciones que ya se arrastra por casi un año.
Nadie se ocupa de lo importante
Lo más grave es que durante esta larga batalla nadie se ha preocupado de lo verdaderamente importante: la mala calidad de nuestra educación universitaria. Porque hay que decir las cosas como son: nuestras universidades no sólo son caras, también son bastante malas; la verdad es que aún nuestros mejores establecimientos de educación superior son mediocres. En el ranking del Times Higher Education Supplement de Londres, para el año 2012 no hay ninguna universidad chilena entre las 350 mejores del mundo. China (incluyendo Hong Kong), sin embargo, tiene 11 universidades en este grupo; Israel tiene 4, Corea 7, y Singapur 2. Pero eso no es todo, incluso países mucho más pobres que Chile tienen universidades entre las 350 mejores del mundo: Sudáfrica tiene 3, Irán 1, India 1, Egipto 1, y Turquía 4. Entre los países latinoamericanos sólo Brasil se inscribe en este grupo, con 2 universidades entre las mejores 350 del planeta.
Y como nadie se ha preocupado sobre el tema de fondo, lo más probable es que cuando el conflicto se solucione, todo siga siendo, en lo sustancial, como hasta ahora: Nuestra educación superior seguirá siendo cara y mala.
La única diferencia de fondo será que, en vez de ser las familias de los estudiantes quienes paguen por esa educación malita, lo harán todos los contribuyentes chilenos. Ineludiblemente esto significa que las familias más pobres –aquellas que no pueden siquiera soñar con mandar a sus hijos a la universidad– pagarán una fracción muy elevada de este costo. Este es un mundo al revés, un mundo “HoodRobin”, donde se les quita a los más pobres para darles a los más ricos.
Una de las primeras cosas que uno nota al analizar el ranking del Times Higher Education Supplement, es que 28 de las 30 mejores universidades del mundo están en países anglosajones–Canadá, EEUU, y el Reino Unido-. Mi propia UCLA está en el puesto número 13. Y si consideramos las 100 universidades top, 73 de ellas vienen de estos países –al que ahora habría que agregar Australia-. Otros rankings –incluyendo el de ARWU en Shanghai– dan resultados muy similares.
Ante una evidencia tan arrolladora, uno esperaría que los participantes en nuestro conflicto universitario –las universidades propiamente tal, los líderes estudiantiles, y las autoridades de gobierno- hubieran desmenuzado el sistema sajón, tratando de determinar qué tienen ellos que nosotros no tenemos; intentando, quizás, emular los buenos atributos de esas universidades, proponiendo reformas de fondo y de contenidos que atacaran el problema de la calidad.
Pero nada de eso se hizo. Al contrario, unos y otros se han empecinado en mantener posiciones doctrinarias, incluso demagógicas, tratando de acaparar la atención de los medios, en vez de buscar una solución verdadera a nuestra tragedia universitaria.
Generalistas y educación permanente
La mediocridad de nuestras universidades es, en gran parte, producto de un modelo pasado de moda. Nuestro sistema universitario responde a las necesidades de la mitad del siglo pasado, y es incapaz de cumplir un rol catalítico en el siglo XXI.
En la actualidad, las carreras son rígidas y forman especialistas con habilidades estrechas y limitadas. En el siglo XXI se requiere, precisamente, lo contrario. Lo que necesitamos es flexibilidad y personas con una base educativa muy general; individuos que puedan adaptarse con rapidez a los cambios tecnológicos y a las necesidades del país.
Las carreras son muy largas –seis años para formar un ingeniero-, y se supone que, una vez graduadas, la mayoría de las personas ya no volverán a estudiar en forma sistemática.
Muchos de nuestros egresados no saben escribir, y su comprensión de lectura es baja. No tienen conocimientos de ciencias básicos, ni saben interpretar estadísticas elementales, ni razonar en forma científica y eficiente, ni hacer presentaciones en público; tampoco tienen la creatividad requerida para resolver problemas sobre la marcha. Una de las situaciones más corrientes en Chile es la del profesional que, enfrentado ante una situación nueva, sonríe con satisfacción para luego decir: “No, pues. Eso no se puede”. En las naciones modernas y emprendedoras el “no se puede” es, casi siempre, una respuesta inaceptable.
En los países sajones las universidades siguen un modelo diametralmente opuesto al nuestro, un modelo donde el objetivo es formar generalistas, los que sólo con posterioridad, y durante estudios de posgrado, se especializarán en alguna profesión específica. Más aún, estas especializaciones no serán de por vida, ya que la mayoría de los graduados volverán a las universidades, dos, tres y hasta cuatro veces durante sus vidas.
Conozco bien el caso de mi propia universidad, UCLA, una universidad pública, a la que cada año llegan miles de jóvenes cuyos padres apenas terminaron la secundaria. Formamos ingenieros en sólo cuatro años, dos años menos que en Chile. Pero eso no afecta la calidad de nuestros graduados; de hecho, son tan buenos que según el Times de Londres UCLA está en el octavo lugar en la categoría de Ingeniería y Tecnología del mundo entero. No está demás decir, aunque a estas alturas esto no debiera sorprendernos, que todas las universidades por encima de UCLA en este ranking son anglosajonas.
UCLA no gradúa ningún abogado en sus programas de pregrado, ¡ni uno solo! Tampoco producimos, al nivel de pregrado, psicólogos administradores de empresas, médicos, dentistas, veterinarios, periodistas, o trabajadores sociales. Desde luego que impartimos estas profesiones, pero lo hacemos en escuelas de posgrado, a través de magísteres o doctorados. Los programas de pregrado de UCLA están basados en la mejor tradición sajona de las “Artes Liberales”.
Nuestros estudiantes leen los clásicos, estudian ciencias y matemáticas, hacen trabajos de investigación, estudian biología y economía, toman cursos de psicología experimental y de arte, entre otros. Todos ellos eligen una concentración, lo que los obliga a estudiar una disciplina en mayor profundidad. Pero eso no significa que se transforman en súper especialistas en ese ramo.
Graduamos individuos flexibles, que pueden resolver problemas específicos, y que posteriormente, si así lo desean, pueden especializarse, a través de programas de posgrado, en casi cualquier área.
Pero el currículo no es lo único diferente; también lo es la forma en que se aprende. No es una exageración decir que 80% de lo que un estudiante aprende, es a través de trabajos en grupo o investigaciones individuales; sólo un 20% proviene de las clases impartidas por los profesores.
Empresas e instituciones de todo tipo –incluyendo bancos de inversión, agencias públicas, compañías manufactureras, museos, galerías de arte y estudios de abogados–se pelean a nuestros graduados. Y como los hemos entrenado para que absorban nuevas ideas con facilidad, éstos aprenden con rapidez las técnicas y procedimientos de sus nuevos trabajos. Al cabo de unos años, muchos de estos estudiantes vuelven a la universidad para sacar un máster y, de esa manera, avanzar en sus carreras.
Una propuesta modesta
El sistema universitario chileno presenta un vivo contraste al modelo sajón. En nuestro país encasillamos a los jóvenes desde el primer día y los transformamos en mono sabiondos, en personas estrechas, en abogados prematuros, psicólogos deprimidos, periodistas iletrados.
Como ha planteado el gran educador Patricio Meller, es fundamental que reformemos la estructura misma de nuestro sistema universitario. Tenemos que salir del siglo XX y saltar al futuro. Dejar la rigidez y abrazar la creatividad y el cambio.
Este no es el lugar para discutir todos los detalles de una reforma universitaria de verdad revolucionaria. Pero aquí van algunas sugerencias: la duración del primer grado debe acortarse a cuatro años. Los dos primeros deben ser de formación general concursos requeridos (para todos) de literatura, matemáticas, ciencias, estadísticas, economía, filosofía, ciencias políticas y psicología. Además, todo estudiante debe aprobar un taller de escritura, en el que debe demostrar que puede expresar y defender una idea compleja en no más de 500 palabras.
Desde luego, en este modelo los estudiantes tendrían que elegir una concentración. Los dos últimos años los dedicarían a especializarse.
Los grados obtenidos serían de licenciados en letras, ciencias, psicología, matemáticas, filosofía, historia, u otras disciplinas. La formación profesional de abogados, dentistas, médicos, veterinarios y otros se obtendrían en programas de posgrado de distinta duración.
Además, para graduarse como licenciado, todo estudiante debiera ser efectivamente bilingüe. Esto es, debería aprobar un examen de lenguas al nivel requerido para hacer estudios de posgrado en un país cuya lengua no es el español (por ejemplo, el TOEFL para los EEUU).
Imaginémonos, por un segundo, cómo cambiaría Chile bajo este sistema. Habría miles y miles de jóvenes altamente funcionales y productivos, entusiastas y llenos de ideas, capaces de resolver problemas e iniciar emprendimientos, comprometidos con ideas políticas nuevas y audaces. Estos jóvenes sabrían que su vida de aprendizaje no terminaría al salir de la universidad; al contrario, volverían a ella numerosas veces, para especializarse, adquirir nuevos conocimientos, o, si así lo desean, para cambiar de rumbo.
Un país con estas características sería la envidia de sus vecinos. Un Chile con este sistema tendría ciudadanos más plenos, más cultos, y ¿por qué no decirlo? más felices.