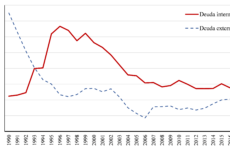Concentraciones diarias, bicicletadas, cacerolazos, eventos culturales y cabildos ciudadanos, además de constantes episodios de violencia policial y por parte de grupos minoritarios, son algunos rasgos del actual estallido social en Chile. La crisis, ya en su cuarta semana, que ha dejado al menos 20 muertos y miles de heridos, ha puesto la desigualdad al centro del debate: desigualdad de ingresos, de acceso a servicios, territorial, así como también la que afecta a pueblos indígenas y mujeres. Chile, el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina, es también uno de los más desiguales del mundo. Mientras el 5% más pobre de chilenos tiene el mismo nivel de ingreso que el 5% más pobre en Mongolia, el 2% superior se equipara al mismo grupo en Alemania.
Además de ser el país más rico, Chile tiene el estado más capaz en la región, en términos de su capacidad coercitiva y alcance territorial. Debemos recordar que el rol del estado es central en producir y reproducir dichas desigualdades: allí se diseñan las políticas públicas y de éste depende el éxito de su implementación. Como ningún otro estado en América Latina, Chile tiene la infraestructura para implementar reformas en ámbitos clave como el sistema tributario y de pensiones, y también para mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos. A pesar de dicha capacidad, y décadas de señalamientos en olas previas de movilización social así como por parte de expertos sobre las inmensas desigualdades en el país, los gobiernos no han hecho reformas progresivas. ¿Por qué no se ha visto un giro hacia mayor redistribución? ¿Por qué, a pesar de tener un crecimiento económico sostenido y sucesivos gobiernos de centro-izquierda, se ha mantenido el modelo estatal y económico implementado durante la dictadura de Pinochet?
No podemos responder estas preguntas sin considerar una dimensión de la capacidad estatal que no suele estar en el centro del debate. Históricamente en Chile, el estado no ha sido autónomo frente a los principales poderes económicos – los ganadores de dicha desigualdad. En comparación con lo que ocurre en otros países de la región, las élites económicas se han caracterizado por ser extremadamente cohesivas y vinculadas al poder político a través de fuertes partidos de derecha. El resultado es que el poder económico ha sido capaz de imponer límites al aparato redistributivo del estado. En esto difiere, por ejemplo, el caso uruguayo, uno de los países más igualitarios de la región y en donde históricamente la clase política ha sido relativamente autónoma del poder económico.
Las élites chilenas han sido capaces de limitar la redistribución mediante la imposición de dos dogmas: el crecimiento económico y la defensa del orden. La última vez que el status quo fue fuertemente cuestionado con las políticas socialistas de Allende, los intereses de la élite económica se alinearon con los de un violento dictador que utilizó el aparato coercitivo del estado para imponer el orden, dejando miles de víctimas. La eliminación de opositores políticos fue acompañada por profundas reformas de mercado y esquemas de privatización, todo en nombre del orden. Y ese modelo es precisamente el que está siendo cuestionado por las protestas actuales.
Ante las manifestaciones, la primera respuesta del gobierno de Piñera fue restaurar el orden; declaró un estado de emergencia, ordenó a los militares salir a las calles, e impuso un toque de queda. Además de esta preocupación por el orden, el discurso del gobierno ha estado marcado por el nerviosismo alrededor de las inmensas pérdidas económicas que significan las protestas. Asimismo, el ministro de finanzas ha enfatizado la necesidad de priorizar la inversión económica como parte de cualquier reforma que resulte de la crisis.
Con los ojos de la comunidad internacional puestos sobre el gobierno, el pueblo chileno tiene una ventana de oportunidad para cambiar su futuro. Las manifestaciones que reunieron más de un millón de personas el 27 de octubre parecen estar empujando los límites de lo posible, quizás por primera vez en décadas. Aun cuando las respuestas del presidente – uno de los hombres más ricos de Chile – se han demorado en llegar, sus propuestas para aliviar las demandas de los manifestantes incluyen un impuesto a la renta para los ingresos más altos y cambios en el gabinete ministerial. Igualmente, se ha anunciado un acuerdo tributario que introduce gravámenes adicionales a los “súper ricos” (el 1% de mayor patrimonio). Por parte del empresariado, Andrónico Luksic (otro billonario) y diversas asociaciones gremiales se han mostrado abiertas a una reforma en el sistema tributario hacia mayor progresividad. Finalmente, en la noche del domingo el presidente abrió la puerta a la posibilidad de una nueva constitución. Aunque estos cambios parecen estar en la dirección correcta, está por verse si las manifestaciones podrán sostener la presión necesaria para obtener dichas concesiones.
El “milagro chileno” está siendo cuestionado. Los altos niveles de desigualdad económica desafían lo que entendemos por el “milagroso” desarrollo económico de la nación chilena. Nos recuerdan que el desarrollo debe ir más allá del PIB de un país y la rapidez a la que crece, y que debemos tener conversaciones más profundas sobre lo que significa el desarrollo económico. En especial, creemos que la frase “milagro económico” debe reservarse para aquellos países que logren además volverse más igualitarios. En contraste con el rol central que le hemos dado al crecimiento económico, cada vez es más claro que hemos relegado el problema de la desigualdad económica y social, siendo que ésta es fundamental para la convivencia social en el largo plazo.